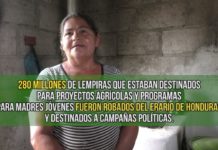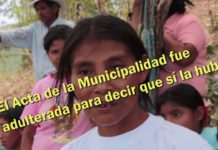Escrito por Bladimir López, analista del CESPAD
4 de julio, 2020
En tiempos del Covid-19 mucho se ha hablado de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la crisis política. Sin embargo, la naturaleza y el medio ambiente han pasado desapercibidos de los principales temas de opinión y debate público, desconociéndose que la actual crisis sanitaria que golpea a las sociedades, en gran parte está provocada por la crisis ambiental y ecológica. Partiendo de la relación entre economía, política y ambiente, este texto analiza los siguientes aspectos: i) la crisis ecológica y ambiental y su relación con el COVID-19, ii) los impactos de la frágil política ambiental en Honduras y iii) la importancia de avanzar en la ambientalización de la sociedad hondureña.
Crisis ambiental y ecológica y su relación con el COVID-19
En lo referente al COVID-19 y la crisis ambiental y ecológica existen en el seno de la comunidad científica tres consensos para comprender su relación:
Primero, los cambios del clima, que han conllevado a que se modifique la distribución de ciertos organismos que transmiten enfermedades como el dengue, zika, chikunguña y el COVID-19. Esos cambios han modificado las condiciones ambientales de humedad, de sequía y de vegetación, generando escenarios propios para la propagación de las enfermedades.
Segundo, la destrucción de los ecosistemas y la mercantilización de la vida silvestre. La presencia de nuevos virus como el COVID-19, las mutaciones y el surgimiento de enfermedades en zonas donde antes no existían, es el resultado del aumento de la temperatura, de la pérdida de los ecosistemas y del comercio de vida silvestre para fines de consumo doméstico y domesticación.
Tercero, la expansión de la frontera agrícola y la urbanización, que ha permitido que los seres humanos entren en contacto con especies a las cuales antes no tenían acceso y, a su vez, con reservorios naturales de patógenos (productor de enfermedades virales) como el COVID-19. Mediante esa expansión se han transmitido enfermedades de los animales a los seres humanos.
Lo anterior es producto de un modelo económico consumista en el cual el medio ambiente aparece como fuente principal de acumulación de riqueza. En ese sentido, la preservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas será posible si en el seno de los sistemas económicos y políticos se promueven cambios radicales, esfuerzos por salvaguardar y preservar nuestra casa común, de lo contrario, el planeta tierra seguirá siendo asechado por virus (patógenos) y perseguida por pandemias.
En conclusión, la relación que hay entre cambio climático y el COVID-19 nos lleva a una reflexión de fondo: si se protege la biodiversidad, se puede reducir la incidencia de enfermedades virales y, por otro lado, la degradación ambiental es un factor que nos resta defensas y nos hace más vulnerables ante virus que acaban convirtiéndose en pandemia.
Honduras y su frágil política ambiental y ecológica
Con el actual orden de cosas, surge la necesidad de comprender la dinámica de la política ambiental del país, debido a que una de las principales exigencias desde la comunidad científica para hacerle frente a la actual crisis, reside en que los gobiernos ofrezcan a la ciudadanía acceso a los principales medios de vida (acceso al agua, aire de calidad y hábitat ambientalmente sostenibles y socialmente equilibrados) y acciones orientadas a conservar las áreas naturales protegidas y no protegidas, priorizando Leyes y cumpliendo Convenios que protegen los recursos naturales y el ambiente.
En Honduras, el COVID-19 ha puesto al descubierto la forma en que las políticas ambientales impulsadas en los últimos años no han sido capaces de avanzar en la construcción de una sociedad ambientalmente sostenible, capaz de asegurar a la población acceso a medios de vida sanos y a gozar de un ambiente saludable. En contraposición, las medidas han venido a generar prácticas de lesa ambientalidad que le impiden a la población vivir en un medio ambiente sano, haciendo más difícil sobrellevar enfermedades virales como la COVID-19.
La política ambiental y ecológica hondureña se caracteriza por tres aspectos generales: neoliberalización del medio ambiente, depredación ambiental extractivista, industrial, urbanística y el desinterés por el debate ambiental (1). Primero, la neoliberalización del medio ambiente. Consiste en negociar la naturaleza en vez de protegerla; se legitima en normativas con débiles enfoques ecológicos y ambientales (Ley del Medio Ambiente, Ley de Aguas, Ley de Minería) y se sustenta alrededor de un discurso que permite la degradación ambiental: desarrollo sostenible, economía verde y la responsabilidad ambiental corporativa (2).
En ese sentido, la negociación de la naturaleza es evidente, aproximadamente el 40% de las concesiones para explotación de los bienes comunes naturales se han otorgado en áreas protegidas y microcuencas declaradas. Un ejemplo claro de lo anterior son los proyectos habitacionales urbanos como Bosque de Santa María, que se intenta construir en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, que abastece de agua a aproximadamente 110 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Segundo, la depredación ambiental. Mediante acciones de extracción de los recursos naturales, explotación industrial, la agroindustria y el sector inmobiliario contaminan el agua, el aire y emprenden masivos procesos de deforestación. Desde una perspectiva ecológica y ambiental, la depredación ambiental ha profundizado procesos de lesa ambientalidad alrededor de tres acciones (3): aire de mala calidad, falta de acceso al agua y deforestación masiva, lo que en el fondo hace que las personas sean menos resistentes a enfermedades virales como el dengue, zika, chikunguña y el Coronavirus.
Cabe mencionar que Honduras, al igual que Guatemala, son los únicos países de la región que no cuentan con estándares para medir la calidad del aire. Sin embargo, se estima que en Tegucigalpa y San Pedro Sula el 70% del espacio geográfico está contaminado, el 65% de la contaminación del aire es producida por el sector industrial y el 35% por el transporte terrestre. Los especialistas señalan que la mala calidad del aire es uno de los principales factores que explican las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, las que hacen más vulnerables a las personas para contraer y resistir ante enfermedades virales como el COVID-19.
El acceso al agua recobra importancia en este contexto de crisis. Según datos oficiales el 70 % de la población, unos 6,3 millones de personas, tienen acceso al agua. Sin embargo, no toda es segura para el consumo, ya que el 30 % de los hondureños (unos 2,7 millones de personas), usa agua de fuentes superficiales, es decir, agua de ríos, quebradas o pozos, en su mayoría contaminados. Llama la atención que, en Tegucigalpa, la segunda ciudad más golpeada por el COVID-19, apenas el 50% de la población, de unos 1.5 millones de personas, tienen acceso al agua.
También es importante mencionar que el agua de los principales ríos del país, que se encuentra contaminada por desechos sólidos (basura), aguas negras y químicos de la industria agroalimentaria, es utilizada por las comunidades rurales para labores domésticas. También, en tiempos de crisis sanitaria, la higiene personal es imprescindible para contener el contagio del COVID-19. Sin embargo, se ve limitada ante el acceso al agua (especialmente en verano) y la contaminación de la misma.
En lo referente a la deforestación, el tema es considerado como uno problemas que hacen más vulnerables a las personas a contraer enfermedades virales. Según datos oficiales, el país cuenta con una cobertura forestal de 5, 384, 424. 88 hectáreas, que representa el 48% del territorio nacional. Por su parte, la deforestación al año es de 23, 303. 56 hectáreas, perdiéndose en las últimas décadas 1.6 millones de hectáreas de bosque.
La deforestación a los principales bosques urbanos y áreas protegidas, se da mediante la quema, tala ilegal o la expansión de la frontera agrícola y urbana, haciendo menos resilientes y adaptativos los ecosistemas y sus procesos biológicos y comunitarios ya que la destrucción de fuentes de agua, aumento de las temperaturas y el tráfico ilegal de vida silvestre son potenciales generadores de patógenos con grandes cargas virales para el ser humano.
Tercero, el desinterés por el debate ambiental, comprendida como la acción de quitarle peso político a problemas como el cambio climático, deforestación, sequias, enfermedades respiratorias, hambrunas. Significa que esos problemas no dependen de las acciones y decisiones de los gobiernos y de las empresas, sino más bien de fenómenos naturales inevitables. En definitiva, lo anterior ha permitido que el tema de la crisis ambiental sea abordado desde una perspectiva meramente técnica, desconociendo las decisiones políticas y económicas que determinan la actual crisis ambiental y ecológica en el país.
En conclusión, si los gobiernos implementaran modelos de desarrollo amigables con la naturaleza, se aplicarán tratados internacionales en materia ambiental, se construyeran políticas ambientales integrales y se contara con una institucionalidad pública comprometida con la conservación del medio ambiente, la sociedad hondureña contaría con ambientes más sanos y sostenibles y, patógenos virales como el dengue, el zika y el COVID-19 no serían tan lesivos, ya que la población podría desarrollar mayor capacidad inmunológica, con mejor entorno social y ambiental.
La importancia de avanzar en la ambientalización de la sociedad hondureña
La ambientalización de la sociedad se basa en un principio básico: los seres humanos no estamos en el medioambiente, nos encontramos insertos en el medio ambiente. Es decir, formamos parte del medio ambiente en igualdad de condiciones que otras especies vivas en el territorio. En ese sentido, la ambientalización de la sociedad es una invitación a incorporar en las sociedades la priorización en la conservación y respeto al medio ambiente, ya que si están sanos los ecosistemas estará sano el ser humano y los seres vivos.
El ambientalismo inclusivo o ecología de los pobres (4), se refiere al desplazamiento de la centralidad del ser humano, para ser suplantada por la centralizada de la vida en su sentido más amplio. La ambientalización de la sociedad comprende: ambientalización de la educación, ambientalización del derecho, ambientalización de la ciudad y la ambientalización de la política ambiental.
La ambientalización de la educación va más allá de la buena voluntad de los sistemas educativos de incluir en sus planes de estudios la educación ambiental. Se trata de realizar una renovación del enfoque educativo alrededor de la manera en que el ser humano se relaciona con la sociedad, naturaleza y el medio ambiente, con el objetivo de alejarse de la visión antropocéntrica del ambiente (el ser humano es el propietario del ambiente) y acercarse a la visión biocentrista del ambiente (el hombre se encuentra inmerso en el medio ambiente y por lo tanto no le pertenece).
La ambientalización del derecho, va más allá de la voluntad del gobierno de firmar/adoptar tratados internacionales. Se trata de avanzar en una norma jurídica ambiental que genere una política de administración pública que sea capaz de responder a respuestas eficientes, estratégicas y tácticas de la problemática ambiental, es decir, la agenda ambiental deberá interpelar a la administración pública y no al contrario.
La ambientalización de la ciudad, debe ser capaz de poner en cuestión la privatización del espacio urbano, ambientalizar los medios de transporte, acceso a servicios públicos de calidad (agua, alcantarillados) y ponerle freno a la tendencia actual de construir ciudades bajo la lógica del mercado (grandes puentes aéreos, edificios gigantes y espacios públicos restringidos).
Por último, sobresale la ambientalización de la política alrededor de la construcción de un discurso orientado a fundar un nuevo orden ambiental. Honduras no cuenta con una red de instituciones que aborden de manera científica y estratégica la cuestión ambiental, de ahí la importancia de avanzar en la construcción de institutos, redes de pensamiento ecológico, observatorios y centros de investigación con alta capacidad de propuesta y de incidencia política.
En conclusión, la ambientalización de la sociedad es un reto que tienen los gobiernos y Estados. El tema es urgente de transversalizarse en las políticas públicas para avanzar en salidas alternativas, mediante un enfoque estratégico que permita la participación de la sociedad, de las comunidades, para menguar el impacto de pandemias como el Coronavirus.
Descargar: Análisis 37 – CESPAD
Referencias bibliográficas
- Para una mayor profundización véase: Asier Arias (2018). La economía política del desastre: efectos de la crisis ecológica global. Editorial Cataratas, España, Madrid.
- Recientes estudios señalan que esa visión no ha logrado erradicar la crisis ambiental y en su defecto se ha agravado. Véase: Naomi Klein (2015). Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima. Editorial Paidós, Barcelona, España.
- La lesa ambientalidad son aquellas acciones que emprenden los gobiernos y empresas que atentan contra la sociedad y el ambiente, es decir, contra el buen vivir de los seres vivos. Para profundizar sobre el tema de lesa ambientalidad véase: Aníbal Faccendini (2019). La nueva humanización del agua. Argentina, Buenos Aires; CLACSO.
- Los principales elementos y propuestas de esta corriente se pueden encontrar en: Mauricio Folchi (2019). Ecologismo de los pobres. Universidad de Santiago de Chile.